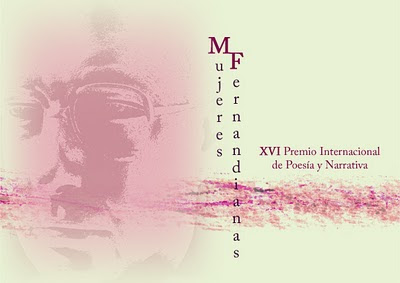
Con motivo del XVI Premio Internacional de Poesía y Narrativa “Miguel Fernández”, y en consonancia con años anteriores, se ha explorado una nueva presencia en la obra del poeta melillense. No es ésta una labor baladí, dada la carestía de investigaciones acerca de Miguel, a que se han dedicado con solvencia y rigor, respeto y afecto tan sólo unos pocos. Si “la poesía es lo que no se descubre”, ¿era posible recuperar la presencia de mujeres, mitológicas, simbólicas o reales, en la poesía de Miguel Fernández? Este interrogante nos planteábamos hace unos meses, cuando comenzó a dar sus primeros pasos el Plan de Igualdad del centro. El propósito no era otro sino averiguar si la poesía de Miguel podía contribuir –como de hecho contribuye- al fomento de la igualdad incrustado en el atributo a la tradición lírica. Fruto de estos esfuerzos es la humilde antología o selección de textos que pretende, pues, dar respuesta a nuestro enigma inicial y que serán leídos y expuestos del 10 al 14 de mayo en el IES Miguel Fernández. Resulta evidente que los poemas recogidos suponen una breve muestra del universo fernandiano, un escueto modelo que, no obstante, revela una serie de constantes líricas entorno a la figura femenina desde la perspectiva única del poeta.
Bajo el lema de Mujeres Fernandianas, se pretende poner de relieve las mujeres reales, mitológicas, literarias y simbólicas que caminan y cobran voz a través de los versos de Miguel. En este sentido, cobra especial relevancia la faceta creadora y fecundadora de la mujer, bien en consonancia con la magia fertilizante de la Naturaleza (“Nacimiento”, “La madre”), bien en identificación sincera con la actividad poética (“Poema a Safo”):
Bajo el lema de Mujeres Fernandianas, se pretende poner de relieve las mujeres reales, mitológicas, literarias y simbólicas que caminan y cobran voz a través de los versos de Miguel. En este sentido, cobra especial relevancia la faceta creadora y fecundadora de la mujer, bien en consonancia con la magia fertilizante de la Naturaleza (“Nacimiento”, “La madre”), bien en identificación sincera con la actividad poética (“Poema a Safo”):
“Mujer, cuerpo temblando por la orilla
que un mar de sangre eternamente
embate,
vientre nutricio para la semilla.”
“Nacimiento”, Tiempo de milagro
(1960-1965)
“Las ruinas se llenan de nostalgia.
¿Has soñado esa
flauta de la tarde,
el sol caído o tu mirada nueva?
Niña de agua,
río
acuñado de fuego, mimbre dulce,
¿ha sonado tu voz o tu
silencio?”
“Poema a Safo”, Ajenos de cuidados (1985)
Sería redundante recordar que la escritura de Miguel se inscribe en lo sagrado, y su óptica de lo femenino responde a esta misma concepción. Así pues, la unión con la mujer amada se erige en revelación órfica y en celebración panteísta (“Esposa”), de tal modo que el ámbito femenino permanece inevitablemente entretejido con la temática amorosa. Sólo así se comprende la recuperación de tópicos de la Antigüedad como el de la dulce herida y la miel fusionados con el código del amor cortés y la atmósfera pastoril (“Regalo de amante”, “Tapices”), atravesados incluso por el bucolismo cortesano del Roman de la Rose y toda la fenomenología erótica alrededor del símbolo de la rosa:
“Quedose en el rosal
por no saber si es fuente lo que aflora,
o la flor es el agua que lava tus sandalias.”
“Tapices”, Secreto secretísimo (1990)
Otras mujeres son, en cambio, mitológicas, especialmente de la tradición grecolatina, aunque también hay espacio y voz para la mujer bíblica por excelencia: Eva. A veces, las referencias son directas, aunque lo más frecuente es la aplicación metonímica del mito: la manzana como emblema de la sensualidad de Venus y de la labor agricultora de Ceres (“Manzano”); la polisemia de la Ártemis Efesia o polimasta como Potnia Theron (“Artemisa”); la fertilidad mágica del pie de Afrodita –reseña al lienzo de Boticcelli- convertida en bacante de la vendimia como imagen de la unión erótico-amorosa (“Descalza por la hierba y caminante”); el éxtasis rítmico-musical de la unión entre el hermoso cisne y Leda (“Sobre el ombligo un cisne se humedece”); y una imagen clave en la poesía fernandiana, Ariadna, la abandonada en Naxos en “Náufrago fui, por río en tus orillas”, de Eros y Anteros (1976), -por cierto, el libro más erótico, sensual y exquisito de Miguel-, pero siempre como icono primordial de otra serie de imágenes relacionadas con lo femenino: ovillo, tejer, guirnalda, hilar, araña, bordar, urdimbre, trenzar, desear, amar:
“Náufrago fui, por río en tus orillas.
Tú, quieta al borde; linfas van en vilo
como quien teje espumas por un hilo
que madeja no sabe cuando ovillas.
Teje impasible si al amor humillas
a ser ahogado y cercenado al filo
donde ojos bajos, sin mirar, a estilo
van del pez ciego: ciega maravilla.
Rescate fuera asirse a la madeja
que de tu pelo Ariadna blondo bañas
o trepar por tus piernas rompeolas.
Cobijo halle quien te cerca y deja
su cuerpo nauta que tatuando arañas
placer en rabia y el deseo a solas.”
Por supuesto, “Las hilanderas” de Solitudine (1994) son las tres Moiras o Parcas, las tejedoras-brujas del destino o de la vida, quienes, al igual que “La hilandera en Arruit”, manifiestan lo sagrado femenino ancestral, las mujeres poseedoras de saberes arcanos, telúricos y ctónicos, por la presencia constante de esos hilos-sierpes.
Y ya que tratamos de serpientes, la Eva de “Asuntos del Edén” recoge muchos de los símbolos expuestos en los textos anteriores: la manzana, la víbora, la danza y la ebriedad del bacanal, la Naturaleza idealizada, la magia simpática del cuerpo fecundo,… Y todo ello para que el poeta termine construyendo su particular Paraíso Perdido, sólo recuperado en el proceso de la escritura-lectura.
La pérdida de la inocencia y el paso del tiempo se concentran en el universo femenino. Sin embargo, uno de los logros poéticos de Miguel, a mi entender, es la capacidad de exportar tópicos y motivos de nuestra tradición allende Occidente. En una suerte milagrosa de sincretismo lírico, la tríada tempus fugit, carpe diem y collige, virgo, rosas se congregan en “Joven india, ataviada con sari, baila un son de Occidente”: ya no hay oros, sino perlas, ni nieve, sino carbón (tempus fugit), como tampoco se cogen las rosas o se aprovecha la primavera, sino que se ha de quemar el sándalo.
Hemos dejado para el final a la mujer simbólica. En este caso, “Ofelia”, primer poema publicado en el número 2 de la revista Manantial (1949). No se discute que la Ofelia de Shakespeare es hoy todo un mito, pero en dedos de Miguel se convierte en el símbolo que teje temas universales como el Tiempo, la Tierra, la Muerte, la Mano y el Amor. Más que seguir la conclusión de Bécquer (“símbolo del dolor y la ternura”), la perfecciona, haciendo así exclusivamente suyo el mito:
“Tu destino o demencia, mujer entre las brumas,
ese antiguo deseo de un cielo generoso,
es tu Amor recordado, que levemente llega
como símbolo nuestro de dolor y ternura.”
Mujeres reales, mitológicas, literarias y simbólicas. Mujeres de carne, de hueso, de tierra, de verso, de magia o de misterio. Mujeres, al fin y al cabo. Mujeres fernandianas.
Publicado en
El Telegrama de Melilla el 9 de mayo de 2010.
